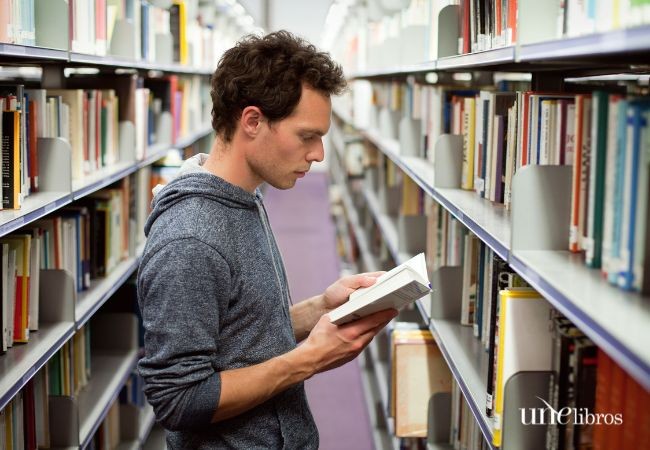
A comienzos de cada curso, con mis alumnos de primero, suelo dedicar una clase a explicar la bibliografía básica que considero que les puede ser útil en el desarrollo de la asignatura. Admito que, en los últimos años, he reducido bastante la lista de títulos que les recomiendo. No sé si hago lo correcto, pero no puedo —ni quiero— «competir» con lo que les ofrecen los catálogos colectivos, las bases de datos o los repositorios institucionales, en gran medida porque la capacidad de actualización que tienen los ficheros automatizados es infinitamente superior a la que, yo, un lector analógico, podré tener nunca.
En cambio, mantengo otra costumbre y es la de recomendarles que paseen por la biblioteca; que aprovechen alguno de los habituales huecos que tienen entre clase y clase para deambular entre estantes y mirar libros escogidos al azar. Girar la cabeza para escudriñar en el lomo de cada volumen, dejarse llevar por la primera impresión al leer un título o sucumbir a la curiosidad sensorial que despiertan una solapa o una encuadernación más o menos vistosas brindan un escenario que no puede ofrecer ningún medio electrónico. Esa actividad, casi siempre individual —y muy cercana a lo íntimo—, permite observar la biblioteca con una mirada personal; abre la mente a lecturas no programadas y, casi siempre, termina conduciendo al lector a un libro, sea este el que sea.
Coste profesional y personal
Por nada del mundo me gustaría que quien se asoma a estas líneas salga con la sensación de que reniego de la utilidad de los recursos electrónicos de búsqueda bibliográfica. Al contrario. Como cualquier otro, soy el más interesado en hacer un buen uso de las herramientas que los compañeros de biblioteca ponen a disposición de la comunidad universitaria en un trabajo de actualización y mejora que, a la par que constante y útil, está generalmente poco reconocido.
El consejo que me permito trasladar a los estudiantes va orientado en otra dirección: se trata de ponerles en contacto con la que, tradicionalmente, ha sido una de las principales vías de difusión del conocimiento científico en el campo de las Humanidades. Y hablo en pasado porque, desde hace años, el libro viene siendo el protagonista de un escenario tremendamente complejo.
No creo que sea erróneo afirmar que la mayor parte de los humanistas desean publicar monografías. Pero el deseo rara vez se abre paso en la realidad del día a día. Publicar un libro es costoso. Y no me refiero al precio ni a lo que, para satisfacerlo, se detrae de los proyectos de investigación concedidos por las administraciones públicas y, por ende, del bolsillo del ciudadano. De eso podría hablarse en otra ocasión.
El coste de publicar una monografía es, ante todo, personal. Supone desarrollar un trabajo en el que se hace frente una ingente inversión en términos de tiempo, algo que, por mil motivos, no todo el mundo está en disposición de asumir.
Al margen de consideraciones particulares, un libro también conduce a renuncias profesionales. Entregar un manuscrito a la imprenta suele ser el punto final de un proceso en el que quien investiga se ha abierto en canal y ha entregado muchos días al vaciado de fuentes, lecturas e ideas acumuladas durante meses —casi siempre años— de trabajo previo. Y en esa carrera de fondo son muchos los proyectos que se paralizan o que, cuanto menos, quedan orillados.
Requerimientos de la promoción laboral
Lo anterior explica que, en el actual marco investigador, sea complicado encontrar un momento propicio para adentrarse en la aventura de publicar un libro. El final de la Tesis Doctoral —especialmente en el caso de jóvenes investigadores— suele ser uno de los instantes más adecuados. Son muchos los libros de Humanidades que responden a ese modelo, puesto que, llegados a ese punto, se dan las circunstancias para concluir un proceso que se traduce en una triple llegada a meta: personal, dado que, irremisiblemente, representa el final de una etapa vital; madurativo, puesto que supone el logro de unas aptitudes investigadoras que capacitan para hacer frente a nuevos retos profesionales; y administrativo, en la medida en que confiere un título que permite seguir avanzando en la carrera profesional.
A partir de ahí, el escenario cambia. Quien continúa en la carrera se ve profundamente necesitado de avanzar, de consolidar una posición que no siempre es estable y que está sujeta a los requerimientos de un ecosistema de promoción laboral poco propicio para trabajar con la siempre necesaria calma que requiere la ciencia. En ese momento, el potencial autor de un libro se convierte en un investigador necesitado de «aportaciones» científicas que engrosen un currículo que nunca parece lo suficientemente potente como para afrontar el proceso de evaluación que está por llegar.
Por eso es frecuente que muchos se hayan —nos hayamos— visto compelidos a utilizar el ascensor más rápido, y más seguro, que representan otras formas de difusión del conocimiento científico. Es conocido que un buen artículo resulta enormemente provechoso a la hora de arrojar luz sobre aspectos concretos y específicos. Se sabe que, en ocasiones, ese texto puede llegar a ser el embrión del que, convenientemente maduradas, saldrán aportaciones más generales y destinadas a un público no necesariamente especializado. También es de dominio público que la investigación que le precede es tremendamente laboriosa y a nadie escapa que los procesos de revisión que deben refrendar su idoneidad cada vez son más exigentes.
La bóveda de la ciencia moderna
Todo eso ha convertido a las publicaciones aparecidas en revistas especializadas en la clave de bóveda sobre la que se sustenta la construcción de la ciencia moderna. Y así seguirá siendo. Pero ello no evita que surja cierta dosis de resignación cuando volvemos la mirada a las Humanidades. No son pocos quienes, en ese campo, piensan que, con el debido sosiego, un libro satisface en mayor medida los planteamientos iniciales con los que se dio inicio a cualquier investigación. Dicho de otra manera: que ofrece un trabajo más cerrado.
Siempre habrá quien piense lo contrario. De hecho, podría alegarse que un conjunto de artículos bien planteado puede ser igualmente conclusivo. Ahí están, si no, los defensores del «compendio de publicaciones», fórmula «traspuesta» a los programas de doctorado de Humanidades desde el campo de las ciencias. Pero también hay grupos de artículos que nunca podrán igualar la homogeneidad discursiva e interpretativa que emana de un libro.
Lo cierto es que resulta complicado pronunciarse al respecto porque las opiniones siempre serán diversas y es bien seguro que todas tendrán sólidos argumentos sobre los que cimentarse. Además, hay investigaciones que piden un único texto; otras que requieren de varias publicaciones y otras, finalmente, que solo pueden concluirse con una monografía. Ese no es el debate.
La oportunidad de publicar un libro
No se trata de juzgar qué es mejor o peor. Al margen de consideraciones estrictamente científicas, la raíz del problema está en otro lugar: acometer la tarea de redactar un libro no es «rentable» en términos curriculares. No al menos en los primeros estadios de la carrera investigadora y no al menos en el marco regulatorio actual. Marco en el que el libro ha sido la víctima de un sistema de evaluación que, hasta hace poco, ha estado claramente inspirado en la filosofía cuantitativa de las «ciencias puras». Marco en el que una monografía sumaba como una aportación más, por lo que los efectos que se derivaban de ella eran los mismos que los que venían de un solo capítulo o de un artículo. Marco, en definitiva, en el que se menospreciaba la inversión personal y académica que conllevaba enfrentarse al reto de escribir un libro y al cual este tipo de contribuciones llegaba en una evidente posición de menosprecio valorativo.
Y, sin embargo, publicar un libro es una oportunidad. Lo es como vía de madurar desde el punto de vista científico. Lo es como medio para crecer intelectualmente y asentarse en la literatura científica. Lo es, finalmente, como una vía de afianzarse en el gremio.
Por todo ello, es posible que sea hora de que todos —investigadores, autoridades académicas y responsables de las agencias de evaluación— volvamos a visitar la biblioteca y a pasear entre sus estantes para valorar en su justa medida la importancia del libro universitario, en Humanidades y más allá de ellas.


